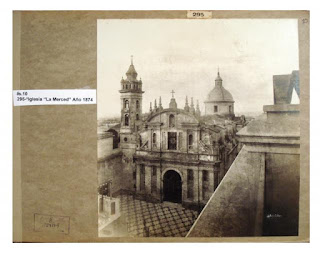Convento de Santo Domingo
Una iglesia con historia
Cuando Juan
de Garay hizo el primer reparto de solares de la ciudad de Buenos Aires, donó a
los dominicos la manzana limitada actualmente por las calles Reconquista,
Sarmiento, 25 de Mayo y Cangallo. En esa época, el lugar era considerado
distante del centro urbano, ubicado a comienzos del siglo XVI, en las
proximidades del templo de San Francisco. Por medio de donaciones y compras, la
Orden de Santo Domingo fue adquiriendo tierras en la manzana que hoy limitan
las calles Defensa, Belgrano,Venezuela y Balcarce. Allí levantaron una
ranchería para residencia, además de huerta y un pequeño cementerio.
La construcción de la primitiva capilla —iniciada hacia 1600— duró varios años
debido a derrumbes y sucesivas mejoras, efectuadas en parte por el alarife
Manuel Ferreira.
A fines del siglo XVII, los religiosos dispusieron levantar un nuevo edificio
para iglesia, pues la calidad de los materiales empleados no aseguraba
suficiente solidez. El 29 de junio de 1751 fue bendecida la piedra fundamental
del actual templo de Santo Domingo. Pocos meses antes, ya había sido contratado
el arquitecto Antonio Masella para dirigir las obras. Los trabajos se iniciaron
con lentitud, de modo que a comienzos de 1762 los muros se levantaban apenas
una vara del suelo. En esa época se hizo cargo de la administración de la obra
don Juan de Lezica y Torrezuri, el cual si bien no era arquitecto, poseía
talento y sentido práctico. Según constancias documentales, en el año 1770
intervino en la construcción el maestro mayor Francisco Álvarez, y en el altar
principal trabajó el escultor José de Sosa. La iglesia fue consagrada en
octubre de 1783, aunque faltaba terminar la fachada y la segunda torre.
Lezica y
Torrezuri fue el más destacado benefactor de la iglesia de Santo Domingo. Se cuenta
que cierta vez obsequió a su esposa, doña Elena Alquiza, un par de aros para
lucirlos en una fiesta. Para asistir a la reunión, la señora se colocó un solo
pendiente y al preguntarle su esposo el motivo, le contestó que usaría el par
cuando la fachada de Santo Domingo tuviera la torre que faltaba.
El señor Lezica prometió cumplir con este deseo, que ambos no vieron, pues
fallecieron antes de levantarse la segunda torre.
El edificio
consta de tres naves —la central con bóveda en cañón seguido—, crucero y
cúpula. En 1817, y según una acuarela del pintor costumbrista inglés Emeric
Essex Vidal, la fachada era muy sobria y modesta. Una franja blanca a modo de
zócalo en la parte inferior —probable banqueo—, un pórtico de cinco arcos y
unas sencillas pilastras, que carecían de base y capitel. Luego una cornisa
ondulada en toda la extensión de frente y una sola torre, situada al este, pues
la otra fue construida en 1856.
En la torre
primitiva se hallan incrustadas unas esferas de madera que remplazan a las balas
de cañón disparadas desde la casa cercana de Francisco Tellechea, en junio de
1807, para combatir a los invasores ingleses que se habían atrincherado en el
templo.
Cuando Rivadavia, en su carácter de ministro de Martín Rodríguez.impuso las
reformas al clero, los dominicos fueron desalojados y el convento se utilizó
como Museo de Historia Natural y en la torre de la iglesia se instaló un
observatorio astronómico.
En octubre de 1835, Rosas dispuso el retorno de los mencionados sacerdotes.
Importantes
reformas se efectuaron en la iglesia de Santo Domingo a principios de este
siglo. En la actual fachada se destaca el frontón clásico que une ambas torres.
El 20 de junio de 1903 se inauguró en el atrio un mausoleo que contiene los
restos del general Manuel Belgrano.
Varias
figuras destacadas reposan bajo las bóvedas del templo, entre ellas Juan de
Lezica y Torrezuri y su esposa; Domingo Belgrano Pérez —padre del general—; el
lego José de Zemborain; el general Antonio González Balcarce y otros.
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA
Su importancia
Las iglesias
fueron las obras más destacadas de nuestro país en el período hispánico. Aunque
los templos más importantes que han llegado hasta el presente comenzaron a
edificarse en las primeras décadas del siglo XVIII, no puede dudarse que la
arquitectura religiosa se inició mucho antes, junto con la civil.
Escribe el historiador Ismael Bucich Escobar: "Basta penetrar en las
iglesias para impregnarse de un hondo perfume de antigüedad que emana de los
muros, de los ábsides, de las telas centenarias y de las toscas esculturas. En
las ciudades del Viejo Mundo las iglesias son, por lo general, contemporáneas
del resto de la edificación. En Buenos Aires, los templos son los únicos
monumentos que quedan de nuestro pasado secular, porque la edificación humilde
que surgió a la par de ellos ha desaparecido y en su lugar se alzaron
construcciones gigantescas".
Dentro del
panorama de nuestro país en el período hispánico, los más importantes
monumentos religiosos se encuentran en la provincia de Córdoba y en prueba de
ello basta citar la imponente Catedral, considerada la muestra más
representativa de la arquitectura colonial argentina. De acuerdo con las normas
impuestas por la Corona española, el fundador de una ciudad debía señalar
—próximo a la plaza principal— el terreno donde se levantaría la iglesia, labor
en que se empleaban los mejores operarios que se disponían y los materiales más
valiosos a su alcance.
Corresponde a los jesuitas y a los hermanos coadjutores el mérito de haber
erigido los templos más destacados, labor aun más importante si tenemos en
cuenta la escasez de elementos y de mano de obra competente.
Varios fueron los religiosos que sobresalieron en el difícil arte de la
arquitectura, pero sobre ellos aparecen con nitidez dos grandes maestros, que
se desempeñaron en la misma época, los italianos Andrés Blanqui y Juan Bautista
Prímoli. El primero superó —al menos por su infatigable actividad constructiva—
a su compañero de congregación .
Las iglesias jesuíticas se inspiraron en la llamada del Jesús (en Roma), obra
del célebre arquitecto italiano Vignola (1507-73), que creó una nueva
estructura con planta en forma de cruz latina, elevada cúpula sobre el crucero
y capillas laterales. La fachada fue obra de Jacobo Della Porta. El edificio
sirvió de modelo para levantar en España las primeras iglesias de estilo
barroco y, luego, el arquetipo mencionado se imitó en tierras americanas.
Según las constancias documentales, en la Buenos Aires fundada por Pedro de
Mendoza en 1536 se levantaron sucesivamente hasta cuatro iglesias, que fueron
simples ranchos y ninguna perduró luego del incendio y destrucción del poblado
en 1541.
En el
interior del real construido por los conquistadores llegados con Mendoza se
levantó una iglesia con paredes de adobe y techo de paja, en que rezó misa el
presbítero Juan Gabriel Lezcano.
Un poco alejadas del parapeto que defendía el villorrio, se erigieron luego dos
capillas. Las tres pequeñas iglesias no tardaron en desaparecer, la primera, destruida
por las llamas, y las últimas, arrastradas por las aguas.
Para remplazar el templo quemado, en 1538 se construyó otro con maderas y cuyo
párroco fue el presbitero Julián Carrasco. Esta iglesia, puesta bajo la
advocación del Espíritu Santo, también fue destruida cuando se despobló Buenos
Aires en 1541.
Al fundar
Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires en 1580, determinó los solares de los
principales edificios públicos, entre ellos, la Iglesia Mayor, a la cual
adjudicó el lote N° 2, en el mismo sitio que ocupa la actual Catedral.
Comúnmente, los templos de Buenos Aires se levantaron en las esquinas que
formaban los ángulos de las manzanas y sólo por excepción en la mitad de una
cuadra. Las fachadas se construían retiradas de la línea de edificación, para
dar lugar a pequeños atrios defendidos con postes de madera dura y, más tarde,
por verjas de hierro. Se llegaba al citado atrio por medio de una corta
escalinata. Las iglesias pueden tener una o dos torres —se utilizan como
campanario— que terminan en copulines, y también un cimborrio con cúpula sobre
el crucero, es decir, donde la nave central es cortada por una trasversal.
Tanto los copulines como las cúpulas están cubiertos por azulejos.
Las fachadas
más antiguas eran muy simples y se caracterizaban por tener sencillas pilastras
estriadas —sin capitel— al lado de la portada y, en la parte superior, una
moldura horizontal. Ese aspecto presentaba la iglesia de San Nicolás a mediados
del sigloXVIII. El arquitecto jesuita Andrés Blanqui diseñó fachadas inspiradas
en el estilo clásico italiano del siglo XVI, con un frontispicio dividido en
tres cuerpos y pilastras que dejan espacio para varios nichos u hornacinas,
conforme puede observarse en la iglesia del Pilar. La aparición del estilo
barroco en nuestro medio está presente en la fachada del templo de San Ignacio,
con sus alerones y curvadas molduras.
Su importancia
Las iglesias
fueron las obras más destacadas de nuestro país en el período hispánico. Aunque
los templos más importantes que han llegado hasta el presente comenzaron a
edificarse en las primeras décadas del siglo XVIII, no puede dudarse que la
arquitectura religiosa se inició mucho antes, junto con la civil.
Escribe el historiador Ismael Bucich Escobar: "Basta penetrar en las
iglesias para impregnarse de un hondo perfume de antigüedad que emana de los
muros, de los ábsides, de las telas centenarias y de las toscas esculturas. En
las ciudades del Viejo Mundo las iglesias son, por lo general, contemporáneas
del resto de la edificación. En Buenos Aires, los templos son los únicos
monumentos que quedan de nuestro pasado secular, porque la edificación humilde
que surgió a la par de ellos ha desaparecido y en su lugar se alzaron
construcciones gigantescas".
Dentro del
panorama de nuestro país en el período hispánico, los más importantes
monumentos religiosos se encuentran en la provincia de Córdoba y en prueba de
ello basta citar la imponente Catedral, considerada la muestra más
representativa de la arquitectura colonial argentina. De acuerdo con las normas
impuestas por la Corona española, el fundador de una ciudad debía señalar
—próximo a la plaza principal— el terreno donde se levantaría la iglesia, labor
en que se empleaban los mejores operarios que se disponían y los materiales más
valiosos a su alcance.
Corresponde a los jesuitas y a los hermanos coadjutores el mérito de haber
erigido los templos más destacados, labor aun más importante si tenemos en
cuenta la escasez de elementos y de mano de obra competente.
Varios fueron los religiosos que sobresalieron en el difícil arte de la
arquitectura, pero sobre ellos aparecen con nitidez dos grandes maestros, que
se desempeñaron en la misma época, los italianos Andrés Blanqui y Juan Bautista
Prímoli. El primero superó —al menos por su infatigable actividad constructiva—
a su compañero de congregación .
Las iglesias jesuíticas se inspiraron en la llamada del Jesús (en Roma), obra
del célebre arquitecto italiano Vignola (1507-73), que creó una nueva
estructura con planta en forma de cruz latina, elevada cúpula sobre el crucero
y capillas laterales. La fachada fue obra de Jacobo Della Porta. El edificio
sirvió de modelo para levantar en España las primeras iglesias de estilo
barroco y, luego, el arquetipo mencionado se imitó en tierras americanas.
Según las constancias documentales, en la Buenos Aires fundada por Pedro de
Mendoza en 1536 se levantaron sucesivamente hasta cuatro iglesias, que fueron
simples ranchos y ninguna perduró luego del incendio y destrucción del poblado
en 1541.
En el
interior del real construido por los conquistadores llegados con Mendoza se
levantó una iglesia con paredes de adobe y techo de paja, en que rezó misa el
presbítero Juan Gabriel Lezcano.
Un poco alejadas del parapeto que defendía el villorrio, se erigieron luego dos
capillas. Las tres pequeñas iglesias no tardaron en desaparecer, la primera, destruida
por las llamas, y las últimas, arrastradas por las aguas.
Para remplazar el templo quemado, en 1538 se construyó otro con maderas y cuyo
párroco fue el presbitero Julián Carrasco. Esta iglesia, puesta bajo la
advocación del Espíritu Santo, también fue destruida cuando se despobló Buenos
Aires en 1541.
Al fundar
Juan de Garay la ciudad de Buenos Aires en 1580, determinó los solares de los
principales edificios públicos, entre ellos, la Iglesia Mayor, a la cual
adjudicó el lote N° 2, en el mismo sitio que ocupa la actual Catedral.
Comúnmente, los templos de Buenos Aires se levantaron en las esquinas que
formaban los ángulos de las manzanas y sólo por excepción en la mitad de una
cuadra. Las fachadas se construían retiradas de la línea de edificación, para
dar lugar a pequeños atrios defendidos con postes de madera dura y, más tarde,
por verjas de hierro. Se llegaba al citado atrio por medio de una corta
escalinata. Las iglesias pueden tener una o dos torres —se utilizan como
campanario— que terminan en copulines, y también un cimborrio con cúpula sobre
el crucero, es decir, donde la nave central es cortada por una trasversal.
Tanto los copulines como las cúpulas están cubiertos por azulejos.
Las fachadas
más antiguas eran muy simples y se caracterizaban por tener sencillas pilastras
estriadas —sin capitel— al lado de la portada y, en la parte superior, una
moldura horizontal. Ese aspecto presentaba la iglesia de San Nicolás a mediados
del sigloXVIII. El arquitecto jesuita Andrés Blanqui diseñó fachadas inspiradas
en el estilo clásico italiano del siglo XVI, con un frontispicio dividido en
tres cuerpos y pilastras que dejan espacio para varios nichos u hornacinas,
conforme puede observarse en la iglesia del Pilar. La aparición del estilo
barroco en nuestro medio está presente en la fachada del templo de San Ignacio,
con sus alerones y curvadas molduras.